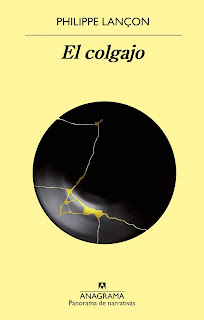No quería novelar mi experiencia. Tenía que controlar la literaturización. Son dos de los objetivos, que el narrador se marca, y que, como vamos a ver, alcanza a veces, sin que sea necesariamente perjudicial para la historia.
El pasado 7 de enero se cumplían cinco años del atentado islamista contra el semanario satírico Charlie Hebdo, y en octubre pasado se editó en castellano El colgajo (Le lambeau, en francés), la remembranza de uno de los supervivientes, el periodista y crítico Philippe Lançon. Un texto sorprendente en muchos aspectos que rebosa los moldes del subgénero "historias de superación y supervivencia". Una peripecia vital desgraciadamente compartida por cada vez más personas, con una propuesta alejada del arquetipo de héroe/antihéroe/víctima que deja en manos de otro la composición y narración de su historia, con vistas a exaltar la emotividad del lector y optar a un contrato cinematográfico. Consecuencia lógica del aumento de la violencia terrorista en Occidente es la transformación de esas experiencias individuales en libros, películas y obras de teatro. Sin ir más lejos, la temporada pasada, los espectadores madrileños tuvieron ocasión de contrastar perspectivas y maneras dramáticas en funciones como La Golondrina, de Guillem Clúa, o Espejo de víctima, de Ignacio Martínez Del Moral. Y estos días, Atentado, de Félix Estaire.
La distancia y el desinterés por todo esto se hace patente ya desde el título. Una elección que anticipa el tono de la obra, absolutamente fundamental y selectivo en sus receptores. La metáfora del colgajo fusiona los dos mundos en los que el autor/narrador se va a mover durante nueve meses de su vida: la cirugía especializada, tan ajena a él como propia es la cultura y el arte en su más amplio espectro. Así, la técnica que le devuelve la posibilidad de un mentón y de un rostro se hermana con los versos de Jean Racine, el gran trágico francés, para construir un relato fascinante en el que el hecho luctuoso solo es el punto de partida.
Mientras seguimos esperando que la autoficción empiece a dar sus últimos coletazos, Lançon despacha más de cuatrocientas páginas de autobiografía a la antigua usanza. Sin ánimo alguno de hacer literatura con ella, si bien ha de entenderse como huida del artificio, de la banalización, del edulcorante, de la hipérbole, de las selecciones del Reader´s Digest, en definitiva. Su firme propósito en este sentido ha resultado ser un ejemplo de cómo una crónica de sucesos puede transformarse en literatura de primera división rescatando básicos como la forma, el tono y unos personajes sobresalientes. Descartando cualquier ápice de heroísmo de sobremesa y logrando con maestría, buscada o no, el difícil equilibrio entre la crudeza descriptiva y la asepsia narrativa. Con precisión quirúrgica, que diría el tópico,
El autor/protagonista/narrador no puede encajar mejor en la silueta de intelectual francés que suele rondar la cinematografía vecina y que se deleita en conversaciones de alto standing mientras marida una buena añada de tinto con un surtido de queso. Hay decenas de ejemplos, uno de los más recientes, Dobles vidas (2018), de Olivier Assayas. Tanta coincidencia estereotípica a veces nos hace sonreír y puede alejar en cierta manera la empatía que todo relato de este tipo necesita. Lançon exhibe un bagaje (el galicismo es pertinente) apabullante en todos los ámbitos artísticos. Colaborador ocasional en Charlie, y crítico en Liberátion, representa un tipo de periodismo casi extinguido. Esta es la verdadera novedad y aliciente de la lectura. Muy consciente de ello, dedica numerosas líneas a la reflexión y al análisis casi psicoanalítico acerca de los beneficios que su fondo de armario cultural le proporciona en el trago humano, demasiado humano de haberse degradado solo en un cuerpo herido. Es esta una de las claves del relato. Se dice que la filosofía, entendida como la necesidad del individuo de inquirir acerca de su existencia, surge una vez las necesidades físicas más perentorias están razonablemente cubiertas. El conocimiento nos surte de más preguntas que de respuestas, como todo investigador sabe, y lleva inevitablemente a la infelicidad y a la insatisfacción si nos ponemos en modo romántico obsesivo. ¿Mejor no saber, entonces? En una situación que escapa a nuestro dominio, ¿mejor entregarse al otro que sabe? En uno de los mejores y más sinceros pasajes del relato, el exhausto protagonista se apena de los que están pasando por lo mismo que él pero que no pueden encontrar resuello en Proust, Bach o Kafka, sus tres ángeles de la guarda. Seres que se arrastran por pasillos, salas y parques, anestesiados por la televisión. Él, como buen intelectual francés, disfruta de la compañía de numerosos amigos, amigas y ex parejas que le sacan al teatro, a exposiciones, a pasear por los exteriores del hospital, que no es uno cualquiera, sino Los Inválidos, y a pesar de todo eso, apenas sobrelleva el sufrimiento físico y mental de verse convertido en un ser muñequizado que va de mano en mano, de quirófano en quirófano. Y a pesar de la fenomenal galería de secundarios, literariamente hablando, del que dispone. Alguien que se acerque a esta historia con ánimo identificativo, se sorprenderá del grado de conexión médico-paciente, ampliamente diseccionado en páginas enteras. Y de la afinidad personal y de formación del paciente con sus cirujanos, enfermeras y aledaños. No hay cabida en su microcosmos para iletrados o lectores del Paris Match. Un punto a favor de la Assistance Publique, a la que el protagonista dedica honestos elogios y breves denuncias de su deterioro, lastrada por los recortes y salvada por su personal, como es norma en Europa desde hace ya demasiado tiempo.
EL COLGAJO, de Philippe Lançon. Traducción de Juan de Sola. Anagrama (Panorama de Narrativas). 2019.